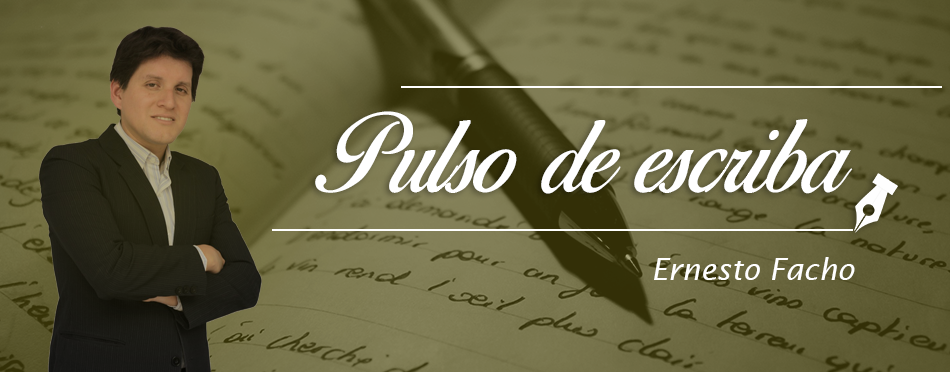I
Hay
eventos que nos terminan
marcando con fuego y que empiezan con ridiculeces.
A mí me parece absurdo
cómo acabé aquí. Pero ustedes coincidirán conmigo en que algunas muertes son
producto de un pájaro que se cruzó en la carretera, unos minutos de retraso en
algo baladí, un antojo de último momento, un descuido, salir del baño y
resbalar en el felpudo que no tenía que estar allí. De la misma forma, existe
gente que se duerme y pierde el vuelo de un avión destinado a estrellarse.
Por una razón parecida a
las anteriores, ahora estoy encerrado en este hospital. Y no sé si esta cuarentena también tiene su
origen en algo absurdo o, más bien, se trata de algo orquestado por unas manos
siniestras que mueven sus hilos desde lo ignoto. Hay muchas teorías para el
origen de cada desgracia. ¿Será cierto que ha venido verme Judith con el perro?
¿Ya se habrá sanado de coronavirus?
Mi historia, por otro
lado, más bien se parece a la de un hombre que se puso en bandeja a la misma
desgracia.
Acaba de ingresar alguien
vestido como un payaso. Tiene un uniforme naranja que le cubre todo el cuerpo
con una máscara que lo provee de oxígeno. Lo digo porque su respiración
metálica resuena llenando toda la habitación. Las botas negras que calza
avanzan con pasos que parecen de plomo. Y por encima del uniforme, lo cubren un
par de alas cerradas de murciélago, las cuales duras y compactas forman una
especie de campana o embudo gigantesco que les llega hasta la cintura. Dentro
de ese traje/armadura es imposible que yo los contagie.
Está acompañado de otros
hombres a quienes no puedo verles ni los ojos. Me incorporo (las cicatrices que
me ha dejado el perro aún son visibles), me acerco y ellos retroceden. Me
siento como una bestia infectada con el virus del salvajismo. Soy peligroso
para ellos. ¿Se habrá salvado Jeremías? Pobre idiota, fue tu culpa.
Luego entran más hombres
armados y me cierran el paso. Ya no puedo hacer nada.
Un personaje menudo se
acerca sosteniendo un sobre. Este último también está protegido y dice en voz
baja al otro, en un español deficiente, que ya tiene los resultados.
Aprieto los puños y me
dispongo a escuchar mi sentencia.
II
Esa noche había olvidado
pasear a mi perro Boris. Embobado por las noticias y el pánico del virus, me pasé
todo el día mirando televisión y anotando algunas cifras con el fin de escribir
un artículo para La República. Estaba semidesnudo y, como vivo solo, el
encierro me permitía lavar solo ropa interior y uno que otro polo.
Mientras repasaba los
datos de mi libreta, Boris me sorprendió acercándose a la puerta y golpeándola
con su cabeza. Solía protestar para hacer sus necesidades y no lo había llevado
todo el día.
Ya eran más de las ocho
de la noche. No había notado la presencia —como en otras ocasiones— de los
patrulleros ni sus luces rojas golpeando mi ventana con su resplandor
sangriento. Así que salí solo un momento para acompañar a Boris en su faena.
El can olfateaba, daba
vueltas, empujaba algunas flores, arañaba el piso con sus patas traseras…
¡Nunca lo vi tan indeciso! Unos minutos después, noté con desagrado que Boris
ya había cumplido con su deber.
Cuando estuve por ingresar,
mi mascota entró corriendo a la casa, empujando la reja metálica. Su reacción
me paralizó. Estuve un momento observándolo desde afuera y llamándolo por su
nombre. En ese instante, la puerta —gracias a la fuerza del viento— se empezaba
a cerrar traicioneramente.
Nunca entenderé por qué
reaccioné de esta manera: cuando escuché la sirena de la patrulla, me asusté
tanto que me quedé petrificado y, así, el siguiente ruido fue el de la puerta
cerrándose con fuerza.
Lejos de intentar
treparme por el techo, corrí todo lo que pude hacia ninguna parte, huyendo de
la policía que ya había cogido su megáfono para hacer la advertencia:
—¡El caballero que va
corriendo en calzoncillo, deténgase ahora!
Muchas ventanas del
barrio se abrieron, las miradas caían sin peso sobre mi carne expuesta. A esas
alturas, ya había dejado el alma en la carrera. (Eso todavía no se lo he
contado a Judith; me muero de vergüenza si se entera).
Y como cerca de mi casa había
un canal en construcción, decidí ocultarme allí hasta perderlos. ¿Por qué no me
detuve en ese instante y les expliqué mi situación? ¿Fue más importante el
pudor aquella noche? ¡Maldita sea, corrí como un delincuente!
Justo cuando ya se había
retirado la patrulla, cuando debí acercarme a la puerta de mi casa o refugiarme
en la de algún vecino, apareció de la nada un perro gigantesco, negro y musculoso,
cuya saliva goteaba con lentitud desde la punta afilada de sus dos colmillos
hasta el suelo, produciendo un ruido opaco.
III
Cuando desperté, percibí
de mi inmediato el dolor en las plantas lastimadas de mis pies.
Mientras el cansancio
había menguado, el hambre iba sintiéndose con la fuerza de un león que ruge en
el estómago.
Había pasado la noche
entre unos sucios matorrales en medio de la nada.
Sentía asco por mí mismo.
Mi cuerpo estaba magullado pues el perro me alcanzó un par de veces; sin
embargo, me había liberado con unas rocas que estrellé contra su cráneo. Sí, así
había peleado contra la bestia. Mis manos estaban cubiertas por la sangre de
aquel monstruo sabueso.
Cuando reaccioné, como si
no hubiera tenido mucho hace unas horas, escuché que se acercaban otros
militares. Fui rehén una vez más del pánico absurdo y me escondí lo más que
pude. (Claro, ya recordé: seguía en bóxer. ¡Qué vergüenza!) Y cuando toqué la
oscuridad del miedo, de ese horror que me hizo verme encerrado en una carceleta
por desacato de la orden, escuché una risa conocida; una luz al final del túnel
me mostraba el rostro de alguien familiar, quien gustaba mucho de hacernos reír
cuando todo era normal en nuestras vidas. Allí estaba —rezagado— mi amigo Jeremías,
improvisando el sonido de una trompeta con su boca; los demás hombres entonaban
cánticos de guerra para darse ánimo en el patrullaje.
Como pude, me agencié de
una pequeña piedra que fue a dar justo en la espalda de mi compañero. Este miró
a diferentes direcciones y me encontró levantando las manos, haciendo
aspavientos para llamar su atención, náufrago perdido en la miseria de la
cuarentena y que urge de la ayuda de un amigo.
IV
—¿Y tú qué haces vestido
de militar? —le pregunté a mi salvador.
—¡Hermanito lindo, menos
mal te he visto! Te juro que no iba a voltear porque a veces a los militares
nos molestan así.
—¡Tú no eres militar! ¿Qué
hacías con ellos?
—Mira, no me vas a
culpar. Te juro que estaba aburridísimo en casa. Ya he pasado los niveles de
todos los juegos que tengo en casa y quise salir a tomar aire. Me puse un
ratito nomás ese uniforme de militar del que te hablé y al toque nomás, ahí
nomás, cholo, que me cogen y me dicen que me alinee. Cuando veo, un huevo de
militares caminaba en las calles. Ya, pues, no iba a decir: «No soy militar,
nos vemos, voy a mi casa». Y aquí estoy. Ahorita me he escapado de ellos por
atenderte, pero ya quería zafar hace rato.
—Amiguito, necesito ir a
mi casa —le dije mientras me secaba el cabello con un polo suyo. Ya me había
dado una ducha de suma urgencia.
—La verdad que parecías
un loco, hermano. Un loco, loco, loco, loco, pero de los recontralocos. Casi te
doy tu propina —soltó una carcajada—. Un loco en calzoncillo tirado en la
tierra. A esas heridas hay que echarle alcohol, ah. No te olvides.
—No era un calzoncillo,
sino un bóxer —aclaré—. Ya, está bien,
pero llegando a casa.
—Quédate un día, hermano
—me dijo entre suplicante y persuasivo.
—No, no. Jeremías; se ha
quedado encerrado mi perrito. Ayúdame a llegar. Después de perder al rottweiler
he caminado buscando encontrar a alguien, pero no había nadie. Y si salgo sin
documentos, igual me cogen. No van a entender.
—Ya, ya, mira. Tú eres de
mi talla, ah. Tengo una idea —dijo dirigiéndose a su clóset.
V
La gente nos miraba por
las ventanas y aplaudía. Ya no se acercaban a darnos comestibles como en los
primeros días, pues había escasez de alimentos. Esas fueron gentilezas a
inicios de la cuarentena que ya no podían permitirse tres meses después de
estar confinados en sus casas con pocas opciones de encontrar suministros.
Varios hospitales habían
colapsado, los muertos sumaban 30 235 compatriotas y había casi 1. 2 millones de contagiados. La cifra aumentaba geométricamente cada día.
Los peruanos negligentes
fueron sancionados por el Estado o ejecutados por el virus.
El tedio desmoronaba a
los matrimonios y, en los siguientes días, encontraban un camino carnalmente
encendido hacia una breve reconciliación.
El sexo era una especie
de oasis que los desconectaba y los devolvía más tarde a esa realidad hecha de
muros que se tornaban gigantescos y horas que se hacían infinitas.
Consumidos por la ira, los
cibernautas celebraban cómo algunos participantes de telerrealidad y competencias
—Nicola Porcella por ejemplo—, narraban a través de noticieros que les faltaba
la respiración, que adolecían de fiebres fuertes y dolores de garganta.
Tongo murió. Y varios lo
lloraron por redes sociales, héroe que nunca más volvería a llenar la pantalla
con ese rostro lleno de carne y tejido graso; incluso Jaime Bayly, a través de
su programa, expresó sus sentidas condolencias a la familia del cantante.
Asimismo, en Europa
denunciaron haber recibido una vacuna con la que se les había inoculado un chip
diminuto para empezar a controlarlos, mientras se corría el rumor de un segundo
brote de pandemia que afectaba a personas de raza negra y niños.
Jeremías se adelantó a mí
y le cerró el paso a una muchacha rubia de cabello corto y pecosa. Le pidió sus
documentos y le dijo que se dé la vuelta para registrarla. Su víctima, temerosa
del supuesto poder militar y con la respiración más que agitada, se apoyó en el
muro y abrió las piernas. Las manos de mi compañero fueron como beduinos en
aquel desierto blanco de sus muslos, pechos y rostro. Ella tenía los ojos
apretados al igual que los puños, hasta que me acerqué para frenarlo, aun
temiendo desbaratar nuestro secreto pacto de usurpación.
—Camarada —le dije—, nos
necesitan ya para un caso de agresión familiar. Por favor, nos están esperando.
La muchacha no tiene nada sospechoso.
Con los ojos inyectados
de lujuria, casi convertido en un animal estrictamente copulador, hizo un
esfuerzo por alejarse de su presa y seguirme, mientras se limpiaba el sudor del
rostro con un pañuelo.
VI
Seguimos rumbo a casa.
Jeremías se había hecho de algunos amigos militares a quienes reconocía en las
calles. Le pedí que por favor me ayudara ya que, de otro modo, no hubiera
podido hacer la travesía —enfundado en aquel uniforme del Ejército— a solas.
Unos minutos más tarde
pasamos por Luis Gonzales. Me quedé asombrado al ver la tienda Tottus (el
portón metálico estaba destrozado) en medio de un montón de bolsas de plástico
donde se leía «Te da más por menos». Dentro, los cables de las conexiones
eléctricas daban chicotazos de serpientes que soltaban su veneno eléctrico por
doquier. La voz de una anciana nos hizo reaccionar.
—Señores, buenos días.
¡Ay, jovencitos, a ver si me ayudan pues!
—¿Qué le pasa, señora?
—la interrogamos preocupados mientras yo pensaba: «Pero no puedo detenerme.
Estoy a unas cuadras de mi casa».
—Hay una señorita que vive
sola. Se han metido unos ladrones. Dicen que la mayoría ya se han ido pero, hay
uno que se ha quedado. Yo lo he visto. No quiere meterse la gente y ya han
llamado a la policía pero las líneas están congestionadas. ¡Por favor, vayan a
ayudarla, jovencitos! ¡Le puede pasar algo a la muchacha, Dios mío! Me hace
recordar a mi hija…
Miré a Jeremías enojado. ¿Con
qué excusa íbamos a librarnos de aquel aprieto?
«No se preocupe, señora.
Indíquenos dónde es para abordar el conflicto» dije, recordando una de las
muchas películas de militares que vi en Netflix.
La casa era de dos pisos.
Sin embargo, la muchacha vivía sola en la segunda planta. Trepé como también lo
hubiera hecho por los muros de mi casa si no hubiera llegado tan pronto la
policía. La mujer, desde abajo, me observaba con sus manos arrugaditas y
temblorosas juntas, a una distancia prudente. En sus ojos brillaba un fuego
viejo de terror y espanto.
Le pedí a Jeremías que se
quedara afuera por si el ladrón salía corriendo. Me descolgué en ese momento
por un ajustado tragaluz, haciendo presión con mis botas en las paredes que ya
presentaban huellas de zapatos. Acaso ellos también habían usado esa entrada.
Con gran pesar, una idea
relámpago estremeció mi ser: «Le pude haber dicho que iba a llamar refuerzos y
ya no volvía. ¡Diablos, abuelita! ¿En qué lío me has metido?»
Así conocí a Judith, una
muchacha cuyos padres habían decidido salvaguardarse unos días en su casa de
campo en Reque. Ella, por pertenecer al rubro de bancos, se quedó para
continuar con sus labores renunciando abnegada y oportunamente al viaje, pues
luego el presidente Vizcarra prohibió la circulación para las empresas de
transporte y autos particulares so pena de abrirles fuego las fuerzas del
orden.
Al entrar, noté que la
víctima yacía debajo del asaltante. El arma descansaba con un brillo letal
sobre la pulcritud que ostentaba la superficie de una mesa de noche.
La habitación estaba
pintada de rosa y morado. El delincuente se había bajado los pantalones y la
mujer estaba amordazada. Tuve un plan.
«¡Salga con las manos
arriba!» se escuchó con potencia en toda la casa. El sonido de una sirena fue
poblando las calles, mientras el hombre, aún con los pantalones abajo, salió
trastabillando como alma que lleva el diablo. En algún momento de la carrera
tropezó con una escultura griega y aquel sueño erótico se estrelló en el piso,
haciéndose añicos junto con dicha pieza de arte. Al escuchar el impacto, cual
caballero medieval sin corcel ni adarga, fui en la búsqueda de esa indefensa
dama que seguro yacía asustadísima aún sobre su lecho.
Entré a la habitación y
ya no sé nada más.
Veinte minutos después
recuperé el sentido. No recordaba muy bien por qué estaba allí pero, de pronto,
se me vino a la mente un aluvión de episodios y rememoré haber conectado mi teléfono
al equipo de sonido para hacer huir al secuestrador con el audio de las sirenas
policiales. Me sobé los ojos desgañitándome y allí estaban los tres sentados:
Jeremías, la mujer que rescaté y el violador, charlando plácidamente y evitando
el contacto físico por la epidemia. Sus carcajadas resonaban dentro de aquella
pieza con gran energía.
—¡Hermanito! Despertaste.
Ven, sírvete un cafecito. Estamos hablando sobre ese bicho raro ese que nos
cambió la vida. ¿Sabes que parece que proviene de un arma de guerra biológica
que preparó China?
—¡Pero qué rayos sucede
aquí! —gruñí adolorido.
—Amigo, qué tal, cómo
estás —dijo el supuesto abusador ya con los pantalones arriba. Había levantado
la mano para saludarme de lejos con una sonrisa más que artificial.
—Joven —dijo la mujer con
una voz tímida—, le pido mil disculpas. Yo lo golpeé con el jarrón. Estaba
asustada. Pero venga, siéntese aquí. —Luego alzó la voz dirigiéndose a la
cocina—: ¡Abuelita!, ¿nos traes otra taza, por favor?
La anciana que nos pidió
ayuda apareció muy risueña; sostenía una bandeja de acero donde equilibraba
otra taza de café. Mi sorpresa llegó al colmo cuando se me acercó muy dulce a
preguntarme cuántas cucharadas deseaba para mi infusión.
Jeremías se sirvió un
sándwich de pollo y, cauteloso, me dijo de cerca con la boca llena:
—Parece que no había ningún
peligro. Me han dicho que la señora está mal de la cabeza. Ven para que comas.
Ya todo pasó. Ven, siéntate.
«Esto es real», reflexioné
pensando en el cielo azul y los mares más limpios gracias a la cuarentena. «El
ser humano fue una pesadilla y la Tierra ya está despertando».
Decidí abrir la boca no
solo para alimentarme, sino para hacer preguntas. Los interrogué por su
relación, pero siempre contestaba el hombre. La mujer solo se limitaba a bajar
la cabeza y asentir con gran docilidad.
Después de algunas tazas
de café, pedí permiso para dirigirme al baño. Me indicaron por dónde era y, aún
con la incertidumbre de las versiones, entré en dicho ambiente. El agua me
había refrescado sobremanera y me sentía más lúcido. En sí, lo único que le
creía a la mujer era lo del golpe del jarrón pues, cuando bajé la mirada del
espejo, me encontré con lo que sería el detonante de esta aventura a domicilio:
había un cepillo, un solo cepillo —más solo que un hombre en medio de una lucha
feminista—, sembrado dentro de un pequeño vaso metálico. ¿Acaso la abuela,
marido y mujer se cepillaban todos con el mismo utensilio de aseo?
En mi mochila de militar
metí la pesada tapa del inodoro. Traté de disimular como pude mi forma de
caminar, hasta que encontré a la anciana con las manos arriba (el villano la
apuntaba con el revólver), mientras la muchacha y Jeremías yacían tenidos en el
piso con sendas mordazas en sus bocas.
—¡Vaya, nos engañaste a
todos! —dije de manera socarrona al ingresar al comedor.
—Arrodíllate, animal y me
cambias ese tonito porque te enfrío ahorita —me dijo el delincuente—. ¡Al piso!
¡Al piso, hijo de puta! —gritó con menos furia que miedo.
Una seguridad inusual se
apoderó de mí. Miré hacia donde estaba la muchacha y noté que su aspecto era el
de un ángel secuestrado por Satán. Su cabello negro caía con gracia hasta el
piso.
—Está bien —le dije retirándome
la mochila. El rostro de la mujer había cobrado un bellísimo rubor en sus
mejillas de tez trigueña. ¡Cómo no la había visto así antes! Era guapísima.
Me quité un asa, la otra (el
delincuente bajó la guardia) y en un segundo la tapa del wáter se estrelló
contra el rostro del malhechor. A manera de un peligroso tigre en la sabana, me
lancé sobre aquel hombre que apenas reaccionaba y le llené el rostro de
puñetazos sin que él pudiera hacer nada para protegerse. Sentía cómo, por
momentos, mis puños se herían errando el golpe y terminaban por impactar en el
piso. El disfraz de militar, al igual que mis manos, ya se había manchado con
su sangre oscura.
—¿En serio era un ladrón?
—dijo asustado Jeremías—. Y yo que empecé a abrirme con él y a contarle mi
vida. No puedo creerlo.
Una inquietud febril
empezó a recorrer mi cuerpo con su fulgor eléctrico. La muchacha estaba muy
atenta y sonreía con cada cosa que decía. ¡Maldito bicho! Ni siquiera podía
acercarme. ¿No podía? ¿Y si no estaba infectada? La observé unos segundos. Su
rostro era un inventario de una nariz pequeña, ojos vivaces, cejas pobladas y
una sonrisa que hacía nacer en sus mejillas un rebrote de ternura que las
abultaba ligeramente.
Estaba mirándola hasta
que la muchacha tosió. Tosió y tosió con fuerza. Se empezó a coger la garganta
y todos nos asustamos. No lo pude comprobar yo mismo porque ya no me atreví a
tocarla, pero vi cómo ella misma palpó su frente y se puso pálida del miedo.
En ese instante, el
ladrón aprovechó para gritar a todas voces que lo habíamos secuestrado y se
arrojó contra la ventana para seguir implorando ayuda a todas voces. De un solo
cabezazo, el villano rompió el cristal, consiguiendo una herida que sería su
boleto de salida. Y justo cuando ya estaba por desatarse los nudos, Jeremías
corrió a detenerlo y forcejearon hasta que el malhechor logró romper la
mascarilla de mi amigo, acertándole un puñetazo.
—¡Este hombre abusó de
mí! —se escuchó desde afuera.
Se abrieron algunas
puertas en el barrio, mientras una guapa muchacha de pecas se acercaba
hacia los vecinos para denunciar a Jeremías. ¡Dios bendito! Era esa misma mujer
que ese tonto había manoseado en el camino.
Unos grandulones se
precipitaron, cubiertos con mascarillas de diferentes calidades, a golpear la
puerta; el ladrón ya se había acercado reptando hasta la ventana y había huido.
Los que estábamos en aprietos éramos nosotros.
Pusimos la mesa contra la
puerta y llamamos a todas voces a la policía. «¿Acaso ustedes no son del ejército?»,
nos preguntó la viejecita con gran disgusto: «¡¿Quiénes son ustedes,
malditos?!»
Con la poca reserva de
fuerzas que le quedaba, la anciana ondeaba el bastón con el propósito de reducirnos.
Teníamos enemigos fuera de la casa y otra rival dentro, armada con un bastón de
madera que en verdad dolía y mucho.
Y para consumar ese brote
escandaloso de gritos e injurias, las sirenas volvieron a escucharse, esta vez
de verdad. Ya eran más de las dos de la tarde
y la gente corrió a esconderse en sus casas. «¡Toque de queda! ¡Toque de
queda! ¡Toque de queda!», se escuchaba por todas partes.
Pero alguien no entró.
Con el bastón apoyado en la pista, estaba la anciana mientras la gente la
esquivaba en su carrera buscando un refugio. «¡Policía, policía! ¡Vengan a
ayudar a esta pobre mujer indefensa! ¡Estos cachacos me quieren violar! ¡Me
quieren violar!». Si yo mostraba mis moretones y rasguños, tal vez los hubiera
convencido de que el verdadero terror era ella.
La gente en sus ventanas
sacó sus ollas y pidieron justicia contra Jeremías. Detrás de mí, la muchacha
guapa, Judith, tenía los ojos blancos y estaba a punto de desmayarse. Corrí
hacia ella y logré llegar a tiempo para sujetarla. Todo se desmoronaba a mi
alrededor. No sé por qué, pero la anciana terminó derribando con su bastón a
cuatro policías, llegaron más y la enmarrrocaron a ella, a Jeremías. Repito: en
ese instante todo se iba al diablo y yo, yo solo estudiaba los labios gruesos
de Judith, sentía su respiración agitada, su aliento caliente que emanaba de su
boca y sabía a menta fresca. ¡Oh, Judith! Tus labios, tu mentón, tus ojos
cerrados, tus brazos, tu cuerpo, tus pestañas larguísimas, la cicatriz en medio
de tu frente, ese lunar clavado justo en el pómulo… tu… tu… tu… ¿Tos?
Mi musa había disparado
directamente a mi boca. Apenas recuerdo
unos brazos fuertes sujetándome de las axilas, unos golpes en la cabeza, mi
cuerpo cayendo sobre la alfombra de esa niña que ya caía bajo el poderoso puño
del coronavirus.
VII
El hombre que tiene el sobre
pequeño dice que ya tiene los resultados. Los demás, envueltos en sus trajes
absurdos de color naranja, con esa especie de campana morada encima, o alas de
murciélago cerradas, lo miran como si fuera alguien que conoce mucho. Lo sé no
por sus gestos invisibles, sino por la forma en cómo le abren paso cuando se
dirige hasta donde estoy.
—¿Esperabas recibir
noticias positivas este año? —me pregunta el pequeño desde esa casi armadura
que tiene encima cubriéndolo en absoluto.
Se nota que está
bromeando. Me pongo en pie aún con la cabeza adolorida, no intento acercarme,
le sonrío y levanto los hombros. Él me entrega el sobre, hace un ademán y me
abren la puerta.
¡Brinco de alegría! Aprieto
esa carta aún cerrada contra mi pecho y salgo emocionado. Afuera, Judith me
sonríe debajo de su mascarilla. ¿Ya está curada? ¿Cuántos días han pasado? Estuve
mucho tiempo sin televisor ni radio. ¿Cuántas personas han muerto?
Un cielo rabiosamente
azul y pulcro casi me sonríe. Los arcoíris se proyectan por doquier en medio de
un ambiente casi nirvánico. Cerca de la playa, miro a muchos delfines acercarse
peligrosamente a las orillas. Las garzas vuelan por doquier. Unos pequeños
montículos de arena se mueven: son cangrejos. ¡Me encantan los cangrejos!
Y cuando desvío los ojos
de esa hermosa postal, me pregunto: ¿dónde están todo el mundo?
Las hojas de los árboles
ondulan con el viento amable que las arrastra en su viaje iniciático. Las
pistas están pulcras y recién pintadas. Veo, además, que han construido
edificios altísimos. Pero están vacíos. Sigo sin encontrar personas. ¿Por qué
hay carteles con gráficos chinos?
Detrás de mí veo a otros
hombres vestidos con sus trajes naranjas y sus campanas moradas. No son
peruanos, me dice Judith. Los veo retirarse las máscaras y encuentro esos ojos
orientales e inexpresivos, solo un par de líneas, un par de rayas sobre una
piel amarilla.
Un taxi con letras chinas
se acerca. Es otro oriental. Judith coloca su muñeca en una especie de máquina
que detecta el microchip que le han inyectado en la muñeca. Los caracteres chinos
aparecen en una especie de holograma y ella señala un punto de la ciudad.
Una rarísima turbina
arranca y siento que estamos flotando. Ingresamos en la ciudad de Pimentel y todo,
absolutamente todo está trastocado. Por doquier se observan letreros de neón
con publicidad. Las mascarillas han evolucionado a objetos de moda, artículos
que en cierta medida son el reflejo de la alcurnia de los chinos. Sí, ya no veo
casi ningún peruano en Pimentel.
—Quiero que me escuches,
por favor, con atención. Esto es lo que ha sucedido —me dice Judith sin quitar
la mirada del cristal. Un rebrote de luces atornasoladas cae sobre su vestido y
le empapan el rostro de colores.
—¿Qué pasa, Judith? —pregunto
asustado.
—Es que no te imaginas. China
se ha apoderado de varias naciones, querido, incluyendo a Perú. La humanidad no
pudo controlar el virus y han caído varios estados. Los chinos cerraron sus
fronteras esperando a que todos muramos. Y ahora supuestamente nos están
ayudando. Estamos yendo al aeropuerto porque hace unos meses decretaron que los
pocos peruanos que quedamos abandonemos el Perú, querido. Los chinos se están
apoderando de nuestros recursos. Estamos viajando a una isla en medio del Atlántico.
Allí estamos viviendo todos. Allí estamos. Lo siento.
Una lágrima cae sobre su
vestido rosa. El conductor hace una pausa, busca algo dentro de una mochila y
aparece un rociador con el que desinfecta el vestido de Judith. Luego se me
ocurre revisar el sobre.
—¡¡¡Positivo!!! Tengo el
virus, maldita sea, voy a morir, voy a morir.
Judith tose. Me mira por
última vez y me dice casi sin fuerzas:
—Todos los que vamos a la
isla estamos contagiados. Vamos a la isla a esperar que nuestro cuerpo
desarrolle un antídoto para que ellos puedan, con nuestra sangre, producir una
vacuna. Y para colmo, querido, los peruanos hemos sido unos irresponsables. ¿Te
imaginas? Mientras tú has estado internado, la gente ha hecho lo que ha querido.
¡Lo que ha querido! No ha respetado nada. El ejército, la policía y los médicos
se han estado contagiando y muriendo por culpa de esos irresponsables. Ahora
casi ya no hay gente que vea por nosotros. Con ese pretexto China ha llegado
con su ejército a «apoyarnos». Pero ya ves, se están quedando con todo.
Con gran impotencia
aprieto los puños y me lanzo sobre Judith para abrazarla. Ambos estamos
nerviosos, asustados, con la inminencia de la muerte casi susurrando muy
despacio en nuestros oídos: «¡Ustedes son los siguientes!»
«Necesitamos uno más»
pienso con malicia. «¡Al infierno nos vamos de a tres!», digo sin que me
entienda el conductor. Ahora me tiro sobre él, forcejeamos hasta que consigo
arrancarle la máscara y dejo caer un salivazo potente en sus ojos y en su boca.
El chino estaciona el
auto y se baja corriendo sin saber qué hacer. Cuando miro a Judith, noto que he
logrado hacerla reír. Sabiendo ya nuestro destino, con gran delicadeza
retiro de sus orejas los elásticos de la mascarilla. Por fin beso sus labios
que tiemblan de placer.
A lo lejos, la sirena de
una patrulla extranjera resuena, mientras ambos exploramos nuestros cuerpos
infectados de ternura y fuego.
FIN
1:46 p.m.
viernes 27 de marzo de 2020