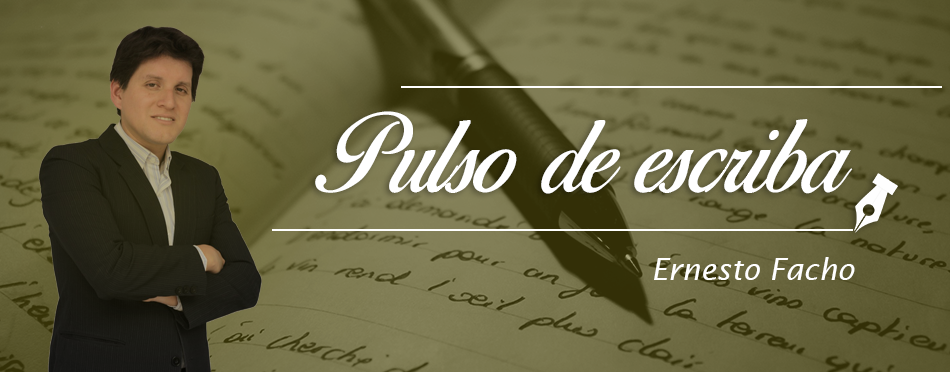A propósito del examen de nombramiento filtrado
Como tengo la costumbre de madrugar,
esa mañana llegué a las siete a la Universidad de Chiclayo. Iba a
dar el examen de maestros.
Había encontrado una larga cola de
docentes, la cual se curvaba como una serpiente silenciosa que avanzaba hacia
la puerta. Nos pidieron el DNI y, cuando
entré al salón, me dijeron que faltaban dos horas más para que empezara la
prueba, así que acomodé mis brazos sobre el tablero y me acosté mientras pasaba
el tiempo. Por un momento, parecía que parte de la evaluación consistía en saber
quiénes tenían más paciencia y resistencia para esperar hasta las nueve el cuadernillo de
preguntas.
Hasta que un evento producto de la coincidencia
interrumpió aquella duermevela. Había escuchado una voz familiar
identificándose frente a la señorita que le pedía su nombre y que pusiera el
dedo sobre el papel para dejar su huella. Era Manuel Martínez, el Coordi de
Comunicación, un compañero de trabajo. Cuando alcé la mirada me encontré con la
suya y, de no haber sido por él, esas dos horas no habrían parecido diez minutos, sino dos vidas esperando el examen.
Alrededor de la nueve, los responsables
de la evaluación empezaron a cruzar miradas cómplices. Luego apareció, frente a
nosotros, la mujer leyendo unas indicaciones y empezamos.
Tomé el lápiz que estuvo esperándome
quieto sobre el tablero de la carpeta y subrayé los textos para aprovechar
mejor la lectura. Había ido con la agresividad de quien se prepara para los
combates más duros, para los enemigos más fuertes. Y cuando me aproximé a las
preguntas, cuando noté que esos textos largos desembocaban en cuestiones como: «¿Qué pregunta haría usted si quisiera que el estudiante haga una deducción
implícita?», noté que se trataba de un examen muy elemental, tal vez el más
sencillo que hube dado en mi vida.
Estaba embravecido. Respondía las
preguntas con la vehemencia de un loco que va cortando cabezas en medio de una
guerra y con sed de sangre, hasta que llegaron las once de la mañana. A esa
hora, empecé a sentir mareos. ¿La razón? Había desayunado a las seis y el
hambre se estaba apoderando de mí, buscando agotar un poco más de mis reservas.
Miré el reloj y me faltaban dos horas. Iba a la mitad del examen. ¿Lo lograría?
Sí, ya había dicho que las preguntas estuvieron sencillas, pero eran noventa y los textos —por más preguntas tontas
que hubiera al final— había que leerlos en su totalidad. Así, ya me estaba
acercando a la meta, pisando fuerte, tomando aire, sintiendo que en realidad
aquel examen era una prueba de resistencia, puesto que hube de estar sentado casi
seis horas y media.
Todo eso pasé. Todo eso también algunos
otros maestros, donde podemos mencionar también a los que pagaron cursos, los
que llegaron sin desayunar, los que —tal vez— tenían fe en ese nombramiento que
significaba una luz al final del túnel en medio de esta pandemia dolorosa,
donde todo es incertidumbre y amenaza, esperanza o muerte.
Al llegar a casa, después de haber
almorzado solo en un restaurante que me gusta del centro de Chiclayo (no les voy
a decir que es el Café España porque no hago publicidad gratis), me puse a
descansar y llegó un mensaje a mi celular. Era parte del examen, con las
preguntas resueltas con un resaltador. Me lo había enviado una muy buena amiga
mía, de quien no desconfío, pero igual evitaré mencionar en este escrito y,
después, en las redes sociales la denuncia, la queja, el señalamiento.
Lamentablemente se había filtrado el examen. En ese momento, me dejé caer sobre
la cama y sentí una profunda decepción.
No basta con que la docencia sea una
de las profesiones más maltratadas y con menos prestigio social, sino que,
además, es necesario seguir vejando a los buenos maestros que se prepararon,
que estudiaron, que consiguieron a duras penas soportar todas esas horas en el examen
y salieron airosos. No, no basta. También hay que quitarles el trabajo, la
oportunidad de mejorar sus ingresos, de escapar de colegios donde,
posiblemente, estén trabajando dos turnos por el precio de uno o donde estén
obligados, en ocasiones, a asistir domingos.
Mientras el Perú no se sacuda de este
tipo de mafias que dañan terriblemente el ejercicio de la docencia, esta noble
carrera, este país seguirá siendo un lugar donde surjan los traidores. Y ya no
parecerá necesario estudiar, hacerse maestro, intentar enseñar cualquier
materia, porque el atajo de las trampas no tiene sanción ni castigo.
Ser maestro, en verdad, es una lucha a
contracorriente, a costa de todo, donde lamentablemente uno termina mirándose
al espejo y preguntándose si es necesario hacerse el héroe y seguir en la brega
o es mejor marcharse y ser más práctico, acomodarse a un negocio, prestar otro
servicio, buscar otro tipo de empleo donde no necesariamente se obtengan aplausos,
sino una vida digna hecha en proporción a nuestro esfuerzo.
Lamento, con todo mi corazón, que este
rencor mío y el de todos los docentes que han llegado hasta esta parte de la
lectura, se estanque en la última línea de este escrito.